1.1. Crisis Económica: ¿Crisis de mercado? ¿Del capitalismo?
A menudo quienes aspiran o activamente se esfuerzan en construir “otra economía” –más justa, solidaria, no capitalista-, tienden a observar la economía dominante como experimentando una crisis profunda, y esperan que de algún modo sobrevenga un colapso, una demolición, una paralización del mercado, por efecto de su propio peso, de sus contradicciones internas, de sus crisis. Se piensa que cuando ocurra el colapso del mercado será el momento de “otra economía”. En presencia de lo que parece ser hoy el comienzo de una “gran crisis” económica, muchos anuncian que está a punto de verificarse el fin del capitalismo y, por tanto, que se abre la oportunidad para que la “otra economía” se despliegue como la gran solución.
Más allá de que palabras como “derrumbe” o “colapso”, aplicadas a la economía son solamente metáforas. El mercado no se detiene, no deja de funcionar, no se derrumba (a menos que sobrevenga una catástrofe que destruya la vida social, por causas exógenas al mercado como tal), por más que experimente crisis financieras y económicas de considerable envergadura. Porque el mercado es la interacción y la coordinación de las decisiones de producción, distribución y consumo que efectúan permanentemente las personas y sus organizaciones. Desde que existen, y mientras existan seres humanos y organizaciones, ha habido y habrá intercambios entre ellos, y el mercado seguirá funcionando.
El mercado es un ser vivo y cómo tal experimenta transformaciones que pueden ser muy profundas, estructurales. Las transformaciones más importantes y profundas, las experimenta el mercado cuando ocurren en la sociedad fenómenos que impactan profundamente la vida colectiva, tales como guerras (de las que hay que decir por macabro que parezca que siempre han sido motivo de desarrollo económico y social), devastaciones naturales, descubrimientos o conquistas de nuevos territorios, innovaciones tecnológicas de alto impacto, incorporación o agotamiento de importantes fuentes de energía, revoluciones sociales, instauración de un nuevo sistema político, etc. En tal sentido, es esencial comprender que el mercado se encuentra determinado, que no existe en sí mismo, que no funciona exclusivamente en base a sus propias dinámicas internas. El mercado es siempre un “mercado determinado”. En tal sentido, no puede descartarse que el mercado llegue a colapsar, hundiendo a las sociedades en un abismo de decadencia catastrófica; pero ello no puede ocurrir por causas inherentes al funcionamiento del mercado mismo, sino por impactos exógenos.
No obstante lo anterior, debe reconocerse que el mercado es capaz de resistir impactos exógenos muy fuertes, frente a los cuales reacciona conforme a sus propias dinámicas internas. Una guerra mundial o una guerra civil pueden alterar drásticamente la conformación del mercado y la participación en él de los sujetos, pero el mercado sigue funcionando en esos contextos modificados. El mercado sigue funcionando y reacciona con sus propias racionalidades cuando se producen catástrofes naturales, cambios tecnológicos, disminución de los recursos y fuentes de energía, etc.
Las dinámicas internas del mercado, en el sentido de sus ciclos, sus crisis y sus fases de expansión, los fenómenos de inflación y crecimiento, estancamiento o depresión, sus cambios a nivel de los sistemas e instituciones monetarias y financieras, sus procesos de concentración y distribución de la riqueza, son dinámicas que pueden impactar muy hondamente el funcionamiento de la producción, la distribución de la riqueza, los niveles de consumo y los ritmos de crecimiento. Pero por sí mismas, tales dinámicas no conducen a una interrupción del funcionamiento del mercado, no lo detienen, no lo hacen colapsar en el sentido de un edificio que se cae y del que sólo quedan escombros que recoger. Los cambios y las crisis más hondas que puede experimentar el mercado como efecto de sus propios desequilibrios y “contradicciones” no llevan a que el mercado como tal desaparezca ni deje de funcionar, aunque ciertamente podrán afectar muy seriamente los niveles riqueza y pobreza y condiciones de vida de las personas, las organizaciones y empresas, los pueblos, las naciones y los estados.
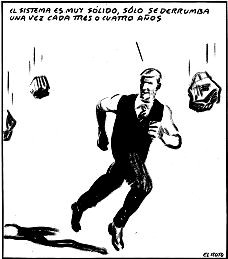 El mercado en su funcionamiento interno puede marginar e incluso expulsar a determinados sujetos que participan en él. Es más comparto el pensamiento sociológico de Bauman[1] que nos lleva al final a la conclusión de que los pobres son daños colaterales (como eufemísticamente se dice ahora) del sistema; sin pobres no hay clase media que fundamenta el capitalismo. De hecho, en el mercado las más grandes e importantes empresas pueden caer en bancarrota, los países más ricos pueden entrar en decadencia, otros pueden entrar en situaciones de gran pobreza y miseria, y muchísimas personas pueden perder todos sus bienes y recursos. Pero lo más seguro es que el mercado siga funcionando, con nuevos, con distintos, e incluso con menos integrantes; pero se ve menos afectado de lo que se cree, por lo que ocurra a tales o cuales individuos, a tales o cuales grandes empresas, a tales o cuales países.
El mercado en su funcionamiento interno puede marginar e incluso expulsar a determinados sujetos que participan en él. Es más comparto el pensamiento sociológico de Bauman[1] que nos lleva al final a la conclusión de que los pobres son daños colaterales (como eufemísticamente se dice ahora) del sistema; sin pobres no hay clase media que fundamenta el capitalismo. De hecho, en el mercado las más grandes e importantes empresas pueden caer en bancarrota, los países más ricos pueden entrar en decadencia, otros pueden entrar en situaciones de gran pobreza y miseria, y muchísimas personas pueden perder todos sus bienes y recursos. Pero lo más seguro es que el mercado siga funcionando, con nuevos, con distintos, e incluso con menos integrantes; pero se ve menos afectado de lo que se cree, por lo que ocurra a tales o cuales individuos, a tales o cuales grandes empresas, a tales o cuales países.
En el mercado participan de hecho todos los sujetos, individuales y colectivos, todas las organizaciones e instituciones, todos los Estados y las comunidades, todos los países y las regiones. La participación de cada uno de estos sujetos, sin embargo, puede ser y de hecho es muy diferenciada, en cuanto unos participan más y otros menos, pero todos los sujetos fundamentan el sistema. Es más por duro que parezca el estado del bienestar es base y pilar del sistema capitalismo manteniendo los “daños colaterales” dentro de unos parámetros aceptables por la sociedad, formando parte de este sistema las Organizaciones No Gubernamentales, Tercer Sector, etc. como guardianes para que la pobreza no se extienda dentro del sistema.
Alguien (un sujeto individual o colectivo de cualquier nivel que sea, incluido un país, o un grupo de países de una región del mundo) podría “salirse” del mercado y seguir subsistiendo, pero ello implica dos condiciones básicas. Una, que se haga totalmente autosuficiente en el sentido de ser capaz de proveerse de todos los bienes y servicios que necesita; y dos, que limite sus necesidades exclusivamente a aquellas respecto de las cuales puede proveerse autónomamente de lo indispensable para satisfacerlas. Condiciones éstas que, si bien se las examina, implican sacrificios extremos para quienes intenten cumplirlas. “Otra economía” que quiera hacerse independiente de las dinámicas del mercado, deberá asumir los costos que ello implica, y entre sus participantes deberá construir su propio mercado, acentuando las interacciones e intercambios entre quienes la integran. En tales intercambios entre sus integrantes, como también en los intercambios que estos establezcan con los del mercado general, podrá manifestarse la racionalidad diferente que las caracteriza, en cuanto actúen y se relacionen manteniendo sus principios, sus valores, su ética y sus modos propios de comportarse. Esto vale también para países completos que pretendan independizarse del mercado y de su crisis, e incluso para grupos de países de una entera región.
——————————
[1] Zygmunt Bauman. “Tiempos líquidos”. Ed. Tusquets Editores, 2007. La expresión tiempo líquido, acuñada por Zygmunt Bauman, intenta explicar el tránsito de una modernidad «sólida» –estable, repetitiva– a una «líquida» –flexible, voluble– en la que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse y no sirven de marcos de referencia para los actos humanos. Pero la incertidumbre en que vivimos se debe también a otras: la separación del poder y la política; el debilitamiento de los sistemas de seguridad que protegían al individuo, o la renuncia al pensamiento y a la planificación a largo plazo: el olvido se presenta como condición del éxito. Este nuevo marco implica la fragmentación de las vidas, exige a los individuos que sean flexibles, que estén dispuestos a cambiar de tácticas, a abandonar compromisos y lealtades. Bauman propone un acercamiento que no busca respuestas definitivas, “como quien tantea para ver si hace pie antes de lanzarse a un río que, sobre todo hoy, nunca es el mismo”.
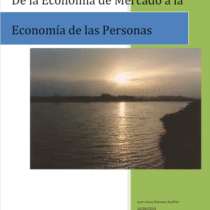





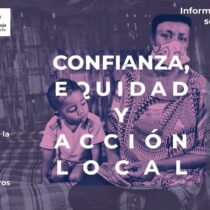
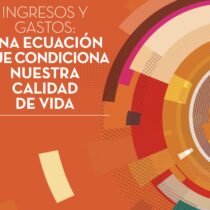



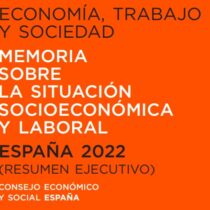
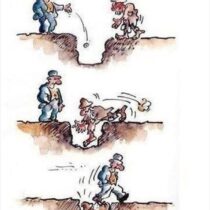



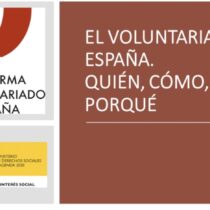
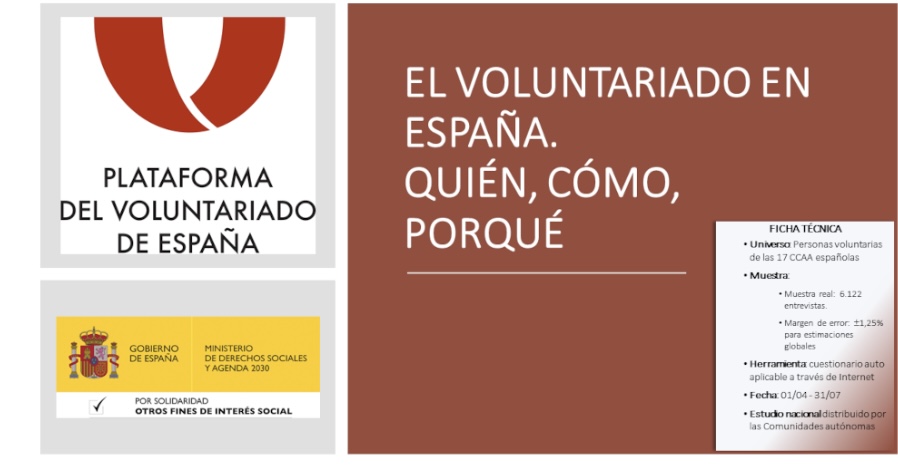
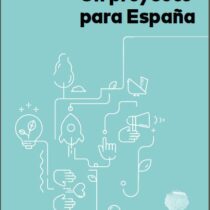
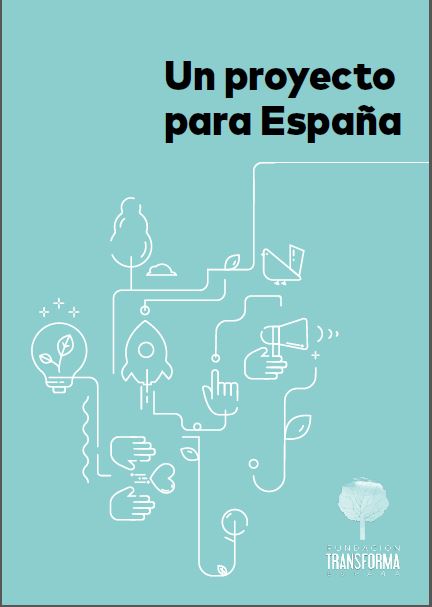 Hace tiempo que leo las publicaciones sobre Transforma España. En esta ocasión os dejo el documento para la lectura de «Transforma España: Un proyecto para España» de la Fundación del mismo nombre.
Hace tiempo que leo las publicaciones sobre Transforma España. En esta ocasión os dejo el documento para la lectura de «Transforma España: Un proyecto para España» de la Fundación del mismo nombre.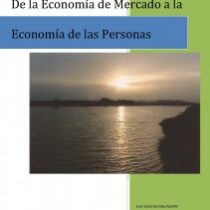
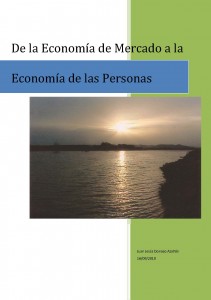 De la Economía de Mercado a la Economía de las Personas
De la Economía de Mercado a la Economía de las Personas

