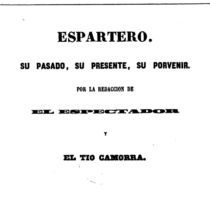II
Cuatro años de emigración
Si el movimiento de 1843 despojó a Espartero de la regencia, no pudo despojarle así de su popularidad: si arrancó el poder de sus manos, no le quitó ni pudo quitarle su gran importancia, edificada sobre gloriosos antecedentes: si pudo, en fin, proscribirle, no pudo borrar su historia ni sofocar el eco que en toda la Europa había producido su nombre, ni evitar que la brillante acogida que tuvo en un país extranjero, cuya hospitalidad se vio precisado a pedir, le vengara de la ingratitud de sus conciudadanos. Porque, con efecto: Espartero caído no hizo más que mudar de patria como había mudado de posición, y la Inglaterra fue para él otro país natal, donde como en el suyo, ejerció un poder aun mas grato, el gran poder moral que dan la popularidad y la estimación pública. Espartero cayó, pero en nada por esto se rebajó su fama; verdad es que todas las revoluciones del mundo no hubieran sido capaces de hundir en la oscuridad al hombre colocado por sus hazañas al nivel de las más altas notabilidades de la época. Napoleón en Santa Elena, era el grande hombre que había hecho estremecer al mundo con su espada; Espartero tenía que ser en la emigración el hombre valeroso a quien las victorias habían abierto un camino de triunfo hasta el supremo poder.
El período que vamos a describir ligeramente en este capítulo, es uno de los más interesantes de la vida de nuestro héroe, y para él uno de los más lisonjeros, si no hubiera tenido que devorar la amargura de verse lejos de su patria, e imposibilitado de hacerla como en otro tiempo libre y feliz. Fuera del bullicio y del estrépito de las batallas, libre de la agitación de los negocios públicos, Espartero veía pasar su vida tranquilamente en medio de las dulces conmociones a que continuamente le brindaban las simpatías de un pueblo liberal y hospitalario, que admiraba en él la heroicidad con que sobre los destrozos del absolutismo había enarbolado el estandarte de la libertad, y la magnanimidad con que sabía sobrellevar la desgracia. Pero recordamos que estas reflexiones nos ocupan el tiempo que necesitamos para escribir la vida de nuestro héroe durante su larga emigración, y nos vemos precisados a abandonarlas por cumplir el compromiso que nos hemos impuesto.
El capítulo anterior dejó al Duque de la Victoria embarcado en el Malabar, que lo condujo hasta Lisboa, donde se trasladó a bordo de otro navío, también inglés, llamado Formidable, en el que fue recibido con los honores que correspondían a su alta dignidad; dignidad de que estaba aun investido de derecho, por mas que de hecho no fuera entonces mas que un noble proscripto. Hubiera Espartero desembarcado en Lisboa, y aun quizás hubiera permanecido en ella algún tiempo; pero se lo impidieron instrucciones comunicadas por el gobierno provisional a nuestro embajador en aquella corte, y se resolvió a establecer su residencia en Londres, no sin consultarlo antes, por medio de D. Ignacio Gurrea, con el gobierno inglés, que por contestación a la demanda dio las órdenes más terminantes para que pudieran cumplirse los deseos del Duque. Desde luego se hubiera hecho a la vela para la capital de la Gran Bretaña, a no haber tenido que pasar al Havre a reunirse con la Duquesa; pero no debió pesarle hacer esta travesía, porque tuvo en ella ocasiones de saber cuánto era el prestigio de su nombre aun fuera de su país, y de estudiar en el contraste que hacían los homenajes que recibía de los extranjeros, con la conducta ingrata de sus compatriotas, el origen verdadero de la revolución que le había quitado de las manos el poder. Llegó el Duque al frente de Bayona, de paso para el Havre, el 16 de agosto, y encontró en el puerto de aquella ciudad un gentío inmenso que le esperaba con ansia y que al divisar el buque que le conducía, manifestó vivos deseos de contemplarle: el Duque, sin embargo, no salió del Prometeo, que era el buque en que había hecho la travesía; pero en cambio se dejó ver en cubierta para satisfacer los deseos de la multitud. No fueron solo obsequios populares los que recibió Espartero; pues las personas de más consideración de Bayona, el subprefecto, el comisario de marina, el inspector de aduanas, el conde de Harripe y su ayudante pasaron a cumplimentarle a bordo del buque. No menos se manifestaron en el Havre deseos de verle, pues reunido ya con la duquesa, y mientras se hacían los preparativos para su marcha, se agrupó en los muelles una inmensa multitud, que se disputaba la gloria de contemplar al hombre ilustre cuya fama había resonado en ambos continentes.
El 23 de agosto pasaba el capitán del Prometeo al capitán superintendente del arsenal de Woolwich una comunicación en que le participaba haber llegado a este punto con el vapor de su mando conduciendo a bordo de él a los duques y su comitiva. A consecuencia de esta comunicación pasó el capitán almirante a bordo del buque, y presentándose al Duque de la Victoria en nombre de su gobierno, le hizo las más lisonjeras ofertas y puso a su disposición los carruajes que estaban preparados para conducirle a Londres: el Duque se manifestó agradecido a estas atenciones de una manera expresiva, pero no le fue posible aceptar los ofrecimientos del jefe del arsenal, por tener ya dispuesto de antemano hacer el viaje hasta el muelle de Hungerford en un vapor de los que hacen la navegación en el Támesis: así lo hizo con efecto, habiéndose encontrado en Hungerford algunos carruajes que le condujeron en compañía de la Duquesa y de la comitiva hasta la fonda Mivart, donde se alojaron al llegar a Londres.
Ya tenemos al héroe de cien batallas en la emigración siendo ejemplo vivo de la inestabilidad de la fortuna. Todo para él ha cambiado, y él ha cambiado completamente para nosotros: ni se presenta a nuestros ojos como antes lo hemos visto, siendo el genio de la guerra, ni podemos ofrecerlo a la consideración de nuestros lectores desempeñando con honradez y constitucionalismo las altas funciones anejas a la gobernación del Estado; nada de esto: lo que vamos a presentar en este cuadro es el hombre privado, retraído completamente de los negocios públicos y dedicado exclusivamente a los placeres domésticos; el varón prudente que pudiendo con una sola voz producir un gran conflicto en su país, se calla y da un ejemplo elocuente de respeto a los gobiernos constituidos; el hombre virtuoso que teniendo resentimientos que vengar, confía al tiempo la reparación de todos sus agravios. Y cuidado que para que se comprenda bien cuánta era su abnegación es preciso tener en cuenta no solo su influencia en el país que le había dado hospitalidad, sino también el cambio que sufrió la opinión de los que en España habían contribuido a derrocarle. ¡Ah! Espartero por lo menos pudo provocar una guerra civil, y sin embargo, quiso antes arrostrar la vida ingrata del ostracismo, que sufrir el remordimiento de hacer verter una gota de la sangre de sus conciudadanos.
No bien hubo llegado el Duque a la fonda Mivart, cuando el coronel Wilde, caballerizo mayor del príncipe Alberto, tuvo con él una larga conferencia, a la que siguieron las visitas de todo lo que hay en Londres de más notable. Entre las primeras personas que se apresuraron a felicitar al héroe de Luchana, fue el duque de Wellington, que se hizo inscribir en el libro de visitas en los términos siguientes: el feld-mariscal duque de Wellington, capitán general, duque de Ciudad-Rodrigo. La visita de este general que reúne a su alta jerarquía la consideración y el respeto que merece por los eminentes servicios que ha prestado a su país, y que representa una de nuestras glorias más brillantes, es la mejor prueba de la gran importan cia que se daba en Londres al que después de su gloriosa carrera había salido proscripto de su patria. ¡Severa lección para los que tan en poco supieron apreciar los servicios que a la libertad y al trono de España había prestado el invicto Duque de la Victoria!
Tras del ilustre duque de Ciudad-Rodrigo fueron tantos los personajes de alta posición social que se apresuraron a rendir homenaje al general Espartero, que aun disponiendo de más espacio nos sería imposible enumerarlos todos; diremos sí que no eran solo personas consideradas las que se disputaban el honor de saludarle; pues también el pueblo se agrupaba alrededor de la casa en que se hallaba hospedado, por tener la satisfacción de conocerle. Esto en un país cuya generalidad no podía ver en el Duque de la Victoria mas que un extranjero con la marca de la proscripción, prueba cuán justa es la fama que supo adquirir como guerrero y como jefe de un Estado: para que la generalidad del pueblo inglés le rindiera el homenaje de su consideración, era preciso que viera en él a un héroe, porque solo los héroes son de todos los pueblos.
No bastaba sin duda que todas las notabilidades de Londres felicitaran individualmente al ilustre Duque; no bastaba que la generalidad del pueblo le saludara con muestras de entusiasmo; era preciso que a nombre de toda la población recibiera los honores debidos a su alta dignidad, y para ello una diputación de los concejales de Londres presentó al lord Maire una exposición pidiendo que se les convocase sin tardanza para ir a saludar al general Espartero: la municipalidad de Londres no solo cumplió en esta parte con la etiqueta, sino que para dar al Duque de la Victoria una prueba de las simpatías que había sabido inspirar a la población, le obsequió con un soberbio banquete, del que luego diremos algunas palabras. La municipalidad de Londres (debemos decirlo aquí para que se conozca toda la importancia de sus consideraciones hacia el Duque) es no solo un cuerpo que representa la población, sino la segunda autoridad de Inglaterra, rodeada de gran prestigio, y dotada de gran poder e influencia en los negocios públicos: sin embargo no es de esta segunda circunstancia de la que nosotros queremos sacar mayor partido, aunque podríamos sacar no poco en favor del ilustre proscripto, sino de la primera, por lo mismo nosotros damos gran valor a las ovaciones populares.
También la prensa se unió a las felicitaciones del pueblo, y hacemos mérito de esta circunstancia por la gran importancia que se da a la prensa en aquel país, y por la gran autoridad que ella ejerce. He aquí cómo se explicaba uno de los más notables periódicos que se publican en Londres, a los pocos días de haber llegado a esta población el Duque de la Victoria: «Espartero se halla entre nosotros. Muchos y muy ilustres fugitivos han sido arrojados a nuestras playas por las revoluciones que se han sucedido en el continente durante los últimos sesenta años; pero jamás, en ninguna ocasión se ha presentado nadie con mayores títulos a nuestras simpatías y a la hospitalidad del pueblo inglés, que el caído Regente y sus valientes compañeros de destierro.
«No viene como otros a ser pródigamente pensionado por nuestro gobierno; ni viene como el déspota burlado, o como el tirano que ha sido derribado del poder por los esfuerzos de un pueblo que enarbola el pendón de la libertad sobre las ruinas de la dictadura; no: lejos de eso lo hemos visto ser en los últimos años el firme e invariable jefe constitucional, manteniendo siempre y en las circunstancias mas críticas, los principios de libertad, y prefiriendo el camino que le señalaban el patriotismo y el deber, a aprovecharse de las muchas ocasiones que se le han presentado de empuñar las riendas de un poder irresponsable. En el primer arranque de su popularidad, con un ejército íntimamente adherido a sus banderas y pronto a obedecer sus mandatos, hubiera podido Espartero ser muy peligroso a la libertad española, y afirmarse en el poder echándose en brazos de las grandes monarquías de la Europa central y oriental; pero buscaba otra gloria más grande que la de satisfacer una mera ambición….». No concluye aquí el artículo de donde hemos sacado estos párrafos; pero por muy sensible que nos sea no trascribir las otras reflexiones que contiene sobre el mando y la caída de Espartero, tenemos que ceder a la necesidad en que nos hallamos de aprovechar el espacio todo lo posible, con tanta más razón en esta parte, cuanto que los párrafos que van trascritos, dan suficiente idea de lo bien que sabían apreciar en Londres el mérito del Duque de la Victoria.
En aquella competencia de felicitaciones y obsequios, no era posible que la reina de Inglaterra, generosa y amable, dejara de ser intérprete de los nobles y hospitalarios sentimientos que a porfía demostraban al ilustre Duque de la Victoria sus súbditos, ni que dejara de dar a nuestra interesante Reina una prueba de afecto en la persona de su más denodado paladín: con efecto, la Reina Victoria tuvo la amabilidad de conceder al general Espartero el honor de una visita, cuyos pormenores explicaron los periódicos más autorizados de Londres en los términos siguientes: «El conde de Aberdeen, como ministro de relaciones extranjeras, escribió al regente para hacerle saber que S. M. la reina tendría gusto de recibirle en el palacio de Windsor a las tres de la tarde del día siguiente. En consecuencia de esta obsequiosa invitación, salió el Regente del Hotel de Mivart a la una y media, y partió en un convoy especial para Slough, desde cuyo punto se dirigió al palacio, adonde llegó a las tres menos veinticinco minutos. Por mandato de la Reina, el coronel Wilde, introductor de S. A. R. el Príncipe Alberto recibió al Regente a su llegada al palacio, y le condujo a una pieza de descanso. El coronel Gurrea, secretario particular del Regente acompañó a S. A. El Regente al presentarse a la Reina, llevaba el uniforme de general del ejército español con varias cruces de caballero, entre las que sobresalía la estrella de la orden del Baño, colocada en el centro de las demás.
«El coronel Wilde condujo a S. A. a la sala que ocupaba S. M. y su ilustre consorte, a quienes fue presentado por el conde Aberdeen.
«El Regente tiene motivos para estar muy satisfecho del recibimiento que le han hecho S. M. y el Príncipe Alberto. La entrevista de S. A. con la Reina y el Príncipe, ha durado cosa de media hora.»
Los mayores enemigos de Espartero, si reflexionan un poco, no podrán menos de convenir en dos cosas: 1.ª en que tantos, tan cordiales y tan espontáneos obsequios como se le tributaron, tienen una gran significación: 2.ª en que todo un pueblo difícilmente se equivoca en el juicio que llega a formarse de un hombre, y mucho menos cuando a la cabeza de ese pueblo figura el monarca y todo lo que hay en él de más grande y de más ilustrado. A propósito de esto diremos aquí las palabras que hemos ofrecido sobre el banquete dado al Duque de la Victoria por la municipalidad de Londres, una de las corporaciones, como hemos dicho, de más importancia, de más influencia y de más autoridad de Inglaterra.
No podemos hacer de él una completa descripción; tan completa como quisiéramos y nuestros lectores desearían; por consiguiente nos reduciremos lo posible, haciendo solo mérito de lo mas importante.
El banquete se había dispuesto en el palacio municipal de Mansion House, cuya entrada se hallaba obstruida por un inmenso gentío, que al ver llegar al Duque de la Victoria prorrumpió en hurras (vivas), que duraron bastante tiempo. El Duque y toda su comitiva, fueron recibidos por la municipalidad con las mayores muestras de afecto. Antes de que principiase la comida, reunida la municipalidad, presente el Duque de la Victoria, en uno de los salones del palacio, el lord Corregidor leyó el acuerdo por el que esta corporación había determinado manifestar sus simpatías al hombre que tantos sacrificios había hecho por la libertad de su país. El noble Duque contestó manifestando su agradecimiento por los favores que se le dispensaban, y su conformidad con los sentimientos liberales del lord Corregidor. En seguida los concurrentes, en número de más de 300, todos personas distinguidas por su jerarquía, por su posición y por su riqueza, pasaron al magnífico salón donde el banquete se hallaba dispuesto; y concluido que fue, después de los brindis, que son de costumbre en Inglaterra, a la reina, familia real, ejército y armada, el lord Mayor se levantó y pronunció en honor del Duque de la Victoria un discurso interrumpido a cada paso por los aplausos de los concurrentes. En contestación pronunció el Duque otro, que fue recibido con las más inequívocas muestras de entusiasmo: los aplausos y los hurras no permitieron hablar a nadie en mucho tiempo. También brindó el lord Mayor a la salud del general Van-Halen y demás individuos de la comitiva del Duque, correspondiendo el general al agasajo con un discurso en que manifestó cuánto le consolaban de sus infortunios las atenciones que él y sus compañeros estaban recibiendo del pueblo inglés. Otros muchos brindis se pronunciaron; pero no nos es posible hacer mérito de todos: diremos para concluir, que levantada la mesa, se retiró el Duque de la Victoria, habiéndole acompañado el lord Mayor hasta la calle, donde le esperaba la multitud, que como a la entrada, le recibió con gran entusiasmo: todos querían verle y abrazarle; todos gritaban sin cesar: ¡viva Espartero! ¡viva el hombre honrado! (the honnest man). Los que han querido ridiculizar las ovaciones que a su vuelta de la emigración ha recibido del pueblo el Duque de la Victoria, ¿qué tendrán que decir de estas otras que recibía en un pueblo extraño? Si dicen que no son de la misma clase, les contestaremos que si en algo se diferencian, es en que en Londres no se comprimía el entusiasmo y aquí se ha comprimido por no dar lugar a las arbitrariedades del poder; por lo demás, si aquí el pueblo se agrupa alrededor del Duque de la Victoria, también en Londres se agrupaba; si aquí recibe en los teatros ovaciones que no serían permitidas en la calle, en Londres también, a pesar de que en todas partes se consentían: la primera vez que asistió en Londres al teatro, fue recibido con aclamaciones y con muestras de respeto iguales a las que en España han exaltado la bilis de los moderados. No puede ser menos: Espartero tiene que ser en todas partes lo mismo: allí donde haya sentimientos de libertad, la popularidad de Espartero es indispensable.
Acerca de su popularidad, y en prueba de que no era menor en Inglaterra que en España, diremos que todos los días se veía precisado a dedicar una hora por lo menos a poner firmas que le eran pedidas de todos los puntos del Reino Unido, y algunas más a dar ocupación a infinitos artistas que le pedían permiso para sacar su retrato.
Por lo demás, ya lo hemos dicho; el Duque de la Victoria se había propuesto vivir en las dulzuras de la vida privada, y nada absolutamente fue capaz de hacerle olvidar este propósito: retraído de los negocios públicos, buscaba en el seno de la familia la tranquilidad que difícilmente se encuentra mandando ejércitos y gobernando Estados: apartado hasta del bullicio de la corte, nada le recordaba su posición perdida, sino las ovaciones populares y los infinitos obsequios que recibía de la clase más elevada y más poderosa de Londres. De la fonda Mivart se había trasladado a una linda casa, de arquitectura gótica, llamada Abbey Lodge y situada en un barrio titulado el Parque del Regente, retirado del centro de la capital, y esta circunstancia hacía mayor su retraimiento. Tenía esta casa un hermoso jardín, cuyo cultivo era la ocupación favorita y ordinaria del ex-regente: allí pasaba largos ratos, y más de una vez debió hacerle conocer la experiencia que las flores de su jardín agradecían más el cultivo, que su patria los sacrificios por la libertad; desengaño cruel que previsto, hubiera hecho acaso cambiar la suerte de la nación española.
Sabida la ordinaria ocupación del Duque, todas sociedades de Londres que tenían relación con la botánica y la agricultura, se apresuraron a inscribirle como socio; a bien que lo mismo hicieron otras muchas, como lo hicieron también con la Duquesa cuantas sociedades de damas se conocían en aquella gran capital. Y nada perdían estas, por cierto, en contar en el número de socias a una que a sus muchos atractivos naturales, reúne el no menos bello de una rara ilustración.
Si las sociedades inscribían al Duque como socio, los establecimientos públicos se honraban con sus visitas, y el Duque, que era muy parco en admitir los innumerables convites con que le brindaban la alta aristocracia, la poderosa clase media y el comercio, no dejó nunca de aceptar las invitaciones de los establecimientos públicos. Entre estos haremos mención especial del de artillería de Woolwich, que es sin duda el más notable de cuantos visitó Espartero. Se halla situado a nueve millas de Londres sobre el Támesis, y le da no poca fama un arsenal que es donde se construyen los navíos de tres puentes. Durante la guerra con Napoleón tenía ocupados en la construcción de cartuchos y demás útiles de guerra, tres mil operarios, sin contar los infinitos que por sentencia estaban condenados a estos trabajos. Después de haber visto y examinado cuantos objetos referentes al arma de artillería encierra este vasto establecimiento, fue conducido el Duque a un salón lujosamente adornado, en el que tuvo la complacencia de ver su efigie vaciada en cera, y colocada en una galería donde se hallaban las efigies de los príncipes reinantes de Europa. Ocupaba allí nuestro héroe un lugar como Regente de España; pero no se hubiera conocido a sí propio en aquella galería sin haberle hecho fijar la atención, por la gran desemejanza que había entre su rostro y el de su efigie: esta circunstancia obligó al director del establecimiento a pedirle permiso para sacar su verdadero retrato y enmendar la falta de una obra que por lo demás era magnífica. Si en el establecimiento de Woolwich hemos encontrado esta prueba irrefragable de la importancia que se daba en Inglaterra al Duque de la Victoria, no la suministra menor de la importancia que se daba a todos los sucesos de la guerra civil en que figuró este personaje, el esmero con que en otro establecimiento se conserva la misma silla en que estuvo sentado conferenciando con Maroto poco antes del abrazo de Vergara.
De lo que Espartero no podía olvidarse aun en medio de su retraimiento, era de sus amigos, de los que fieles a su persona habían cambiado una posición en su patria por la emigración, y de cuantos después fueron a parar a ella huyendo de la intolerancia del gobierno. Nunca la generosidad natural del ex-Regente tuvo más motivos para darse a conocer; pero nunca tampoco debió ser más agradecida que entonces, porque si los necesitados pedían con razón, Espartero no estaba en posición de ser tan generoso, como grande era su voluntad. Sin embargo, nadie llamó a su puerta que no fuera oído; nadie apeló a sus filantrópicos sentimientos que se fuera desconsolado; su casa estaba abierta para todos, para todos estaba puesta su mesa, y ordinariamente comían en su compañía un emigrado, uno de los que habían servido con él en la legación inglesa durante la guerra civil, alguno de los comisionados que los periódicos ingleses tuvieron en su cuartel general, y algún antiguo amigo. Pero como sus recursos no bastaban para remediar todas las necesidades de la emigración, solía, valiéndose de sus relaciones, proporcionar ocupación a algunos emigrados para librarlos de una miseria inevitable. Padre de los españoles había sido durante su poder el héroe de Luchana, y padre, y padre cariñoso fue en Londres de sus compañeros de emigración.
Y he aquí toda su vida, todos sus pensamientos y todas sus ocupaciones: ¿es posible que otro en el caso de Espartero hubiera seguido igual conducta? ¿Es posible que otro con los elementos de Espartero no hubiera pensado en otra cosa; lo diremos, en reconquistar su perdida posición? Con dos amigos personales en el ministerio inglés, para él estaban vedados los negocios públicos, y prefería que el lord Palmerston, ministro de negocios extranjeros, le sorprendiera cultivando su jardín, como alguna vez sucedió, a frecuentar por su parte visitas en que sus enemigos hubieran afectado ver miras reprobadas. Dos veces, sin embargo, tuvo que pensar en política; una para cumplir con un deber, la otra para dar un testimonio más de lealtad al trono de Isabel II; hablaremos de la primera.
El Duque de la Victoria había sido arrojado antes del término constitucional del elevado puesto en que le colocó el voto del país. Isabel II no era mayor de edad por la Constitución hasta el día 10 de octubre de 1844, y hasta ese mismo día debía ser regente el general Espartero. Vinieron, sin embargo, los sucesos de 43, y Espartero sucumbió; pero si bien la fuerza podía lanzarle de su patria, no podía obligarle a que reconociese una obra que ningún gobierno constituido reconoce; por eso protestó a bordo del Betis. No es nuestro ánimo entrar aquí en la cuestión de la legitimidad del gobierno que sucedió a la regencia del Duque de la Victoria, ni menos negársela a él ni a cuantos después acá se han sucedido; solo queremos justificar la conducta que como hombre público observó el Regente después de su caída. El día 10 de octubre de 1844 era ya mayor de edad la reina por una declaración de las Cortes; pero por más que esta declaración mereciera respeto del Duque de la Victoria, él no podía prescindir de hablar a la nación en el día en que sin los sucesos del año 43 hubiera entregado el poder a Doña Isabel II; y debía hablar con tanta más razón, cuanto que el pronunciamiento de dicho año quiso imprimir en su frente la marca de la ignominia, y hasta entonces no había resistido este acto de ingratitud y venganza. El ex-Regente cumplió con este deber, y lo hizo por medio del documento que trascribimos a continuación, sobre el que nada queremos decir, porque los hechos del Duque de la Victoria como regente, han sido ya imparcialmente juzgados por la nación entera.
EL DUQUE DE LA VICTORIA,
a los españoles.
«El día 10 de octubre de 1844 es el señalado por la ley fundamental de la monarquía para que S. M. la Reina doña Isabel II entre constitucionalmente a gobernar el reino: en él, cumpliendo con una deuda de lealtad, de honor y de conciencia, debería poner en sus augustas manos la autoridad real que las Cortes, en uso de su prerrogativa constitucional, depositaron en las mías. Desde que el voto nacional me señaló entre mis conciudadanos para honrarme ensalzándome a la Regencia, deseaba que llegase este día, el más satisfactorio de mi vida pública, en que de la cumbre del poder supremo debía descender a la tranquilidad del hogar doméstico, consagrando mis últimas palabras a la gloriosa bandera de la Constitución que el pueblo había enarbolado para reconquistar su libertad, y que dos veces en este siglo, a costa de torrentes de sangre, había salvado la dinastía de sus reyes. La Providencia se ha negado a mis votos y a mis esperanzas, y en vez de hablaros en medio de la ceremonia de un acto augusto y solemne, os dirijo mi voz desde el destierro.
«El mundo entero sabe que jamás ha habido más libre, más franca y más general discusión, que la que precedió a mi nombramiento de Regente. Acepté, españoles, este cargo; no como una corona mural concedida por victorias, sino como un trofeo que el pueblo había puesto en la bandera de la libertad. Fiel observador de las leyes, jamás las quebranté, nada omití para hacer la felicidad del pueblo: cuantas leyes me presentaron las cortes, fueron sancionadas sin dilación; el ejercicio de la acción de la justicia fue independiente del gobierno, que jamás usurpó las funciones de los demás poderes públicos; y todos los manantiales de riqueza y prosperidad recibieron el impulso y protección que las circunstancias permitieron. Si alguna vez, para conservar el imperio de las leyes tuve que apelar a medidas fuertes, la justicia, no el gobierno, decidió de la suerte de los desgraciados. No descenderé a los pormenores de mi conducta como Regente: la historia me hará justicia; yo me someto a su inflexible fallo: ella dirá con una imparcialidad difícil en mis contemporáneos, si tuve otra aspiración más que el bien de mi patria, ni otro pensamiento que el de entregar en este día a la Reina Doña Isabel II una nación, próspera dentro y respetada fuera: ella dirá si en medio de las agitadas luchas de los partidos seguí otra divisa más que la de salvar la libertad, el trono y la ley, del encontrado vaivén de las pasiones: ella podrá decir las causas que detuvieron la realización de muchas útiles reformas. Cuando se prepararon nuevos disturbios, nada omití en el círculo de las leyes para evitarlos: no volveré la vista atrás; no trazaré el cuadro triste de funestos acontecimientos que todos lamentamos, y que dejándome sin medios para resistir, me obligaron a tomar asilo en un país hospitalario, protestando antes en nombre de la santidad de las leyes y de la justicia de su causa.
«Protesté, españoles, no por miras de una ambición que jamás he abrigado, sino porque así cumplía a la dignidad de la nación y a la de la corona. Representante constitucional del trono, no podía ver en silencio destruir el principio monárquico: depositario de la autoridad real, debía defenderla de los tiros que se la dirigían; personificando el poder ejecutivo, estaba en el deber de levantar la voz cuando veía hacer pedazos todas las leyes. Mi protesta tenía por objeto evitar el funesto precedente de convenir en nombre del trono en su destrucción: no era un grito de guerra, no hablaba a las pasiones ni a los partidos; era la exposición sencilla de un hecho, una defensa de los principios y una apelación a la posteridad. Alejado de vosotros, no ha habido un gemido en el reino que no haya tenido eco en mi corazón; no ha habido una víctima que no haya encontrado compasión en mi alma.
«Cuando llegue el día feliz en que pueda regresar a mi querida patria, hijo del pueblo, volveré a confundirme en las filas del pueblo, sin odios y sin reminiscencias: satisfecho de la parte que me ha cabido para darle la libertad, me limitaré en mi condición privada a gozar de sus beneficios; más en el caso de peligrar las instituciones que la nación se ha dado, la patria, a cuya voz jamás he ensordecido, me encontrará siempre dispuesto a sacrificarme en sus aras. Y si en los insondables decretos de la Providencia está escrito que debo morir en el ostracismo, resignado con mi suerte, haré hasta el último suspiro fervientes votos por la independencia, por la libertad y por la gloria de mi patria. Londres 10 de octubre de 1844.– El Duque de la Victoria.»
Aunque sin relación con este acto del Duque, vamos a referir aquí un suceso que ocurrió poco después de la fecha del documento que acabamos de insertar: en febrero del siguiente año. Es el caso, que la Duquesa de la Victoria tenía arrendados dos asientos en una tribuna de un templo católico, como es costumbre en Londres; y cuando nadie la había interrumpido en su posesión legítima, ocurriole hacerlo al duque de Sotomayor, embajador a la sazón de España en Londres. La Duquesa de la Victoria, a quien se intimó la orden del embajador al concurrir a una función de iglesia, viéndose tan mal tratada y ofendida en su decoro por quien debía saber los miramientos que deben guardarse con una señora, se dirigió al embajador español, y a presencia de la embajadora de Francia y otras señoras extranjeras del cuerpo diplomático, le arguyó con severidad de falta de respeto y poca cortesía: el remordimiento debió imponer silencio al duque de Sotomayor, porque nada tuvo que contestar a la justa reconvención de la Duquesa de la Victoria. Sabedor de este hecho el ex-Regente, escribió a Sotomayor una carta en que con la dureza que el agravio inferido a su señora requería, le hizo ver su falta de caballerosidad. Sotomayor quiso disculparse por medio de una larga carta que escribió a la Duquesa, y de otra no tan larga escrita al Duque, sin firma, por efecto sin duda de su atolondramiento; y así concluyó este asunto de que tan mal parado salió el entonces embajador de España en Londres.
La otra vez que pensó en política el ex-Regente, fue como hemos dicho, para dar un nuevo testimonio de lealtad al trono de Isabel II; y a propósito hablamos solo del trono sin decir nada de libertad, porque en el caso a que nos referimos, no se trataba de libertad, sino tan solo de la Reina. Sabido es que el matrimonio de la Reina con su augusto primo el infante Don Francisco de Asís quitó la última esperanza de una transición pacífica a los amigos de D. Carlos, que volvieron a pensar en librar a las armas el triunfo de sus pretensiones; pero reconociendo sin duda su impotencia, meditaron una coalición con el partido que tiene mayoría en España, de cuyo descontento no podían ellos dudar. Se hicieron, pues, proposiciones a Espartero en que los carlistas hacían el sacrificio de sus ideas, en que pasaban por el establecimiento de un gobierno tan liberal como pudiesen desearlo los progresistas, porque toda la cuestión para ellos había quedado reducida a la personalidad de su héroe. ¿Necesitaremos decir que Espartero rechazó todas esas proposiciones bañadas con el brillo seductor de concesiones liberales? Fueran o no sinceras las protestas de liberalismo de los carlistas, se trataba de Isabel II, y Espartero no podía echar un borrón sobre su brillante historia. No ha hecho el invicto Duque alarde de esta conducta, ni queremos nosotros hacerlo tomando su nombre; queremos solo dar una contestación cumplida a los que con torcidas intenciones han querido presentar en rivalidad con la Reina al que en los campos de Vergara asentó sobre bases indestructibles su trono.
La emigración se iba dilatando demasiado, y Espartero con todos sus bienes intervenidos, sostenía con dificultad su rango en una población tan cara como Londres: en este estado pensó trasladarse a Burdeos por la circunstancia de residir allí parientes de la Duquesa, no menos que por la baratura y buen clima de la población; y para llevar su pensamiento a cabo, lo hizo presente al representante del gobierno francés, de quien obtuvo no solo la promesa de que lo consultaría sin perder tiempo con su gobierno, sino la seguridad de que su gobierno accedería gustoso a la pretensión del ilustre Duque; pero el gobierno francés se encargó de hacer más cauto a su representante contestando con el silencio a su consulta. Tan miserable conducta era digna del gobierno que regía entonces y que rige todavía los destinos de la Francia, por desgracia de la Francia y de la Europa entera.
Con esta conducta miserable contrastó la noble conducta del gobierno inglés, que haciéndose intérprete de los sentimientos generosos de su reina, ofreció al pacificador de España una decorosa pensión para que pudiera vivir en Londres, demostrando con este ofrecimiento lo grata que era para la reina de Inglaterra y su gobierno, la presencia en aquella capital del invicto Duque de la Victoria. La España toda sabe que el Duque de la Victoria, tan noble como valiente, rehusó con dignidad y sin que pudiera ofenderse el decoro de la reina de Inglaterra y su gobierno, los ofrecimientos de pensión.
De todos modos al poco tiempo hubiera sido innecesaria; las cosas políticas tomaban en España un nuevo rumbo; las palabras de tolerancia y olvido se pronunciaron en las altas regiones del poder; la Reina pudo una vez manifestar sus elevados y generosos sentimientos, y se publicó una amnistía amplia para todos los delitos políticos, y con ella un decreto por el que S. M. llamando al general Espartero por sus títulos de Duque de la Victoria y Conde de Morella, le nombraba Senador: manera digna y delicada de devolver al pacificador de España lo que la reacción le había quitado. El júbilo que la nación toda experimentó a la publicación de este decreto, no necesitamos decirlo: los periódicos todos llenaron por bastante espacio de tiempo sus columnas de las felicitaciones que de todas partes se dirigían a Isabel II, porque a beneficio de sus nobles instintos y generosas insinuaciones se había reparado la mayor de las injusticias que habían aconsejado las pasiones en medio del furor reaccionario. No con menos júbilo recibió el noble proscripto la patente que le abría las puertas de su patria, y como prueba de reconocimiento y gratitud a la bondad de su Reina, la dirigió la afectuosa exposición que trascribimos.
SEÑORA:
Al recibir el real decreto del día 5, mi primer impulso ha sido manifestar a V. M., no solo mi agradecimiento por la gracia con que se ha dignado honrarme, llamándome a ocupar un puesto en el Senado, sino más particularmente la viva satisfacción que me causa el considerar que ya me es permitido dirigir la palabra a V. M.
Inclinada V. M. a conciliar los ánimos de los españoles, divididos hasta aquí por las oscilaciones políticas, la mayoría de la nación apoyará con entusiasmo un deseo tan benévolo, como es generoso; mas si por acaso hubiera obstáculos que vencer, déjese V. M. llevar de los impulsos de su corazón magnánimo; no abandone a V. M. el valor que inspiran las acciones sublimes, y no recele que los que con tanta constancia combatieron, aun antes de que V. M. pudiera comprender sus sacrificios, por defender el trono apoyado en la Constitución del Estado, abandonen a V. M. en la hora del peligro.
La nación, Señora, espera mucho de V. M., y V. M. contando con un apoyo tan esforzado como patriótico, no olvidará que es llamada a restituir su esplendor a la monarquía, y que el galardón que espera a V. M. es tan grande, como la obra que ha emprendido: un preclaro renombre y la bendición de los pueblos.
Señora, al expresar con tanta franqueza los sentimientos de que me hallo poseído, lo hago con la esperanza de que V. M., convencida de mi respetuosa veneración, ha de acoger benignamente las palabras del que con lealtad sirvió a V. M. y al Estado, del que aun lejos de su patria no ha cesado de rogar por la conservación de V. M., en que ve cifrada la conservación de la independencia española. Londres 12 de setiembre de 1847. = Señora. = A los reales pies de V. M. = El duque de la Victoria.
Sobre este documento son inútiles todos los comentarios: de la lealtad de Espartero al trono de Isabel II nadie jamás ha podido tener duda, y la exposición trascrita no es sino una nueva prueba de esa misma lealtad.
Cuando la nación española creía ver colmados sus deseos con el pronto regreso del Duque de la Victoria, he aquí que sobreviene un contratiempo a dificultarlo; y si a dificultarlo no, al menos a inducir en el ánimo de la generalidad sospechas de que lo dificultaría: el gabinete de 31 de agosto había caído a impulsos de uno de esos golpes misteriosos que tan frecuentes han sido bajo la dominación de los moderados, y le sucedió otro presidido por el general Narvaez, cuyos antecedentes, como todo el mundo sabe, no armonizaban bien con las ideas de tolerancia y legalidad de que había hecho alarde el ministerio caído. De todos modos, y sin que pretendamos entrar en el campo de las intenciones, y recorrer el de las suposiciones aventuradas, pues basta a nuestro propósito consignar aquí el mal efecto que produjo en la opinión pública la subida del duque de Valencia al poder, con relación al regreso del Duque de la Victoria, es lo cierto que el nuevo gabinete suscribió un decreto que halló extendido, por el que se nombraba embajador en Londres a este ilustre personaje: que generalmente se atribuyó al gobierno la idea de impedirle regresar a su patria por un medio indirecto, y que rehusado por el Duque de la Victoria el cargo que se le confería por razones que, fueran cualesquiera, debían ser respetadas, nuestro representante en aquella corte, bien obedeciendo a instrucciones del gobierno español, bien excediéndose de ellas, bien entendiéndolas mal, o comprendiendo mal los deseos que le manifestó el Duque de la Victoria de retrasar algún tiempo por causa de negocios particulares su regreso a España, le hizo saber que el gobierno le daría una licencia para permanecer en el extranjero; licencia que ofrecida oficiosamente, o impuesta, por mejor decir, significaba la prolongación del destierro del hombre a quien la nación española esperaba con ansia. Después el gobierno ha negado en las cortes que tal fuera su intención; pero sin que sea nuestro ánimo desmentirle, diremos que la conducta de su representante en Londres, fue lo único que dio lugar a las sospechas que el público llegó a concebir. De todos modos bien podemos felicitarnos de que el gobierno se viera en la necesidad de hacer aquella declaración, porque le arrancó otra de más importancia; la de que por parte suya no se opondría obstáculo de ninguna clase al regreso del Duque de la Victoria.
No era ya posible dudar de la palabra que el gobierno había dado en pleno parlamento; así es que en España solo se pensó desde entonces en recibir dignamente al que de ella había salido más de cuatro años antes como proscripto, mientras que en Londres se hacían los preparativos de viaje. Ya no diremos aquí las nuevas felicitaciones que con este motivo recibió Espartero, ni nos detendremos tampoco en describir la mezcla de sentimiento y alegría con que se preparaba a despedirle aquel pueblo hospitalario; haremos solo mérito de los favores que por vía de despedida le dispensó la Reina Victoria, que vienen a coronar, por decirlo así, los favores inmensos que de toda la Inglaterra recibió Espartero durante su emigración.
Por conducto del coronel Wilde, de quien ya hemos hablado, ofreció a los duques la Reina Victoria asiento en su mesa el día 27 de diciembre de 1847, siendo extensiva la invitación a pasar la noche en su palacio de Windsor, donde a la sazón se hallaba S. M. británica: tan honrosa invitación fue, como era de esperar, aceptada, y sin perder tiempo salieron los duques acompañados del coronel Wilde para Windsor Castle en un convoy especial. Se les recibió allí por la corte con las más inequívocas muestras de afecto, y durante su corta permanencia en palacio les fueron dispensadas a porfía las más finas atenciones. En la mesa, ocupó la Duquesa un asiento al lado de la Reina Victoria, y el Duque, al de la duquesa de Kent; fuera de la mesa y en sus respetivas habitaciones, la Duquesa estuvo siempre acompañada de las damas de la Reina, el Duque, de los caballeros de la corte, y a veces hasta del mismo Príncipe Alberto.
Al servirse el té, después de la comida, ocurrió un diálogo entre la Reina y Espartero, que por lo interesante y curioso debemos mencionar aquí. Manifestaba a su huésped la Reina el interés con que miraba a Isabel II y la confianza que tenía en que no la faltarían nunca los servicios del que había sabido consolidar su trono, si alguna vez llegaba a necesitarlos. El duque contestó protestando de su firme adhesión a la Reina Isabel, y añadió estas sentidas palabras dirigiéndose a la Reina Victoria. Quiera Dios señora, que mi Reina llegue a ser tan feliz en su trono, como V. M. lo es en el vuestro. –Pues qué, duque, preguntó la Reina, ¿tan feliz me creéis? –Sí señora –volvió a contestar Espartero. –Tenéis razón; soy muy feliz, y a mi felicidad contribuye no menos que el amor de mi familia, el de mis súbditos. ¡Que la Reina Isabel sea tan feliz como yo!………
A las tres de la madrugada del día siguiente 28 abandonaban los Duques el palacio de Windsor: el 29 dejaban a Londres; la Duquesa, para trasladarse a Francia, el Duque para pasar a Southampton donde le esperaba el vapor que debía conducirle al seno de su patria; patria querida que todos los atractivos de la sociedad de Londres no habían sido capaces de hacerle olvidar.
Ha concluido la emigración de Espartero: de ella vuelve el proscripto del año 43, en hombros de la popularidad: los agravios que recibió en una época de perturbación, que no debemos recordar ya nunca, han sido reparados por la mano inflexible del tiempo, que movida a impulsos de la Providencia, no consiente que se perpetúen las injusticias. Espartero esperaba y esperaba con razón: la esperanza es la convicción en una conciencia tranquila.