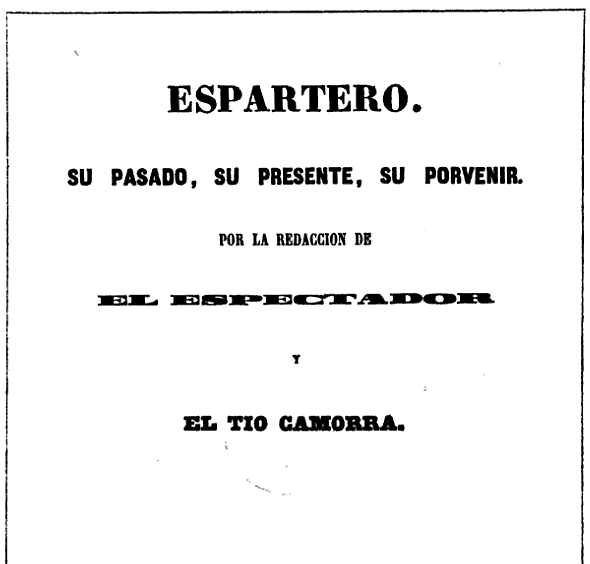Quince días en Madrid
No entienden los moderados
por más que el ingenio agucen,
el motivo que les causa
tan horribles pesadumbres.
Ponen mil medios en juego:
incienso y oro consumen
para elevar a sus ídolos,
aún más allá de las nubes.
Pero sus cuidados todos
efecto contrario surten
en ese pueblo ultrajado
que de los hierros se aburre.
Y aunque en proyectos de gloria
su pobre mollera estrujen,
y aunque al halago recurran
y aunque con oro deslumbren;
jamás extinguir consiguen
la mirada torva y fúnebre,
que el odio y desprecio explica
de la inmensa muchedumbre.
Han visto mil desengaños;
han visto que cuando suben
al poder por uno de esos
golpes de intriga o de embuste;
del pueblo el rostro risueño
un velo siniestro cubre,
y con rugidos de fiera
maldice el yugo que sufre.
Entran en Madrid los ídolos,
escoltados por franchutes,
de ese bando intolerante
que tantas víboras nutre;
y en los pueblos y en la corte
nadie su curso interrumpe,
con entusiastas acentos
que sus fatigas endulcen.
Solo el mortífero bronce
para las fiestas consume,
por todo incienso en albricias
carbón, salitre y azufre.
No es extraño; el pueblo sabe
que aunque le mimen y adulen,
los que aversión le profesan
como el demonio a las cruces,
son siempre sus enemigos
que planes inicuos urden,
para venderle y uncirle
al carro de los Monsiures.
Los moderados no obstante
de inteligentes presumen,
y a otras razones la causa
de este silencio atribuyen.
Juzgan al pueblo cansado
e indiferente, ya triunfen
los que su causa defiendan,
o los que su nombre insulten.
Creen que en su pecho entibiado
ningún efecto producen
los recuerdos de Setiembre
ni las victorias de Octubre.
Y por tanto a los que vienen
no es mucho que no salude
sin mirar si sus banderas
son encarnadas o azules.
Pero apenas en la corte
se halla un general ilustre;
y de Espartero la vuelta
por todos los barrios cunde,
ven los pobres moderados,
aunque impedirlo procuren,
que ya en la apagada hoguera,
vuelve a renacer la lumbre.
El Pueblo por todas partes
a ver a su amigo acude,
sin que el impulso mezquino
del egoísmo le impulse.
Quiere ver a su caudillo,
que así su esperanza cumple;
quiere saludar al héroe
con acentos no comunes.
Quiere mostrar su alegría
que santo respeto infunde
de entusiasmo y de consuelo
vertiendo lágrimas dulces.
En vano los moderados
por las calles distribuyen
sus espías tiburones,
y sus esbirros atunes.
En vano inundan las calles
por ver si el Pueblo se aturde
cuando de la nueva aurora
el astro fulgente luce.
El pueblo de gozo henchido
sin peligro que le asuste,
de las forjadas cadenas,
quiere acabar con el yunque.
Y a los siervos despreciando
que de ira y vergüenza rujen
concurren por todas partes
a ver a su amigo el Duque.
–––
Era de ver al bando miserable
(y gracias puede dar si así le tildo)
que el naufragio creyendo inevitable
citó todos sus jefes a cabildo.
Esos que juzgan alcanzar la gloria
y no temen correr riesgo ninguno
cuando llevan ganada la victoria:
esto quiere decir, diez contra uno.
Esos desaforados mamelucos
que porque el miedo su poder no merme
llevan sables, pistolas y trabucos
para vencer al ciudadano inerme.
Esos Aquiles (sí; de yeso mate)
esos bravos (perdonen el capricho)
esos hijos del Cid (¡qué disparate!)
esos héroes, en fin, (aunque es mal dicho).
Esos cuyo renombre desde el Norte
quisieran extender al otro polo…
casi trataron de dejar la Corte
al ver entrar en ella… un hombre solo.
«Un hombre nada más, y basta y sobra;»
exclamaron gruñendo como alanos,
viendo de su gaznate con zozobra
que el turrón se les iba de las manos.
¡Hurra! ‘hurra, cosacos del desierto!
de vuestras fauces el turrón se ahuyenta:
el peligro es mortal ¡el riesgo cierto!
¿consentiréis en tan horrible afrenta?
No; ya lo sé: conozco vuestra saña
cuando el turrón defiende mal ganado:
si se tratara de salvar a España,
quizá no se encontrara un moderado.
Quizá, para saciar vuestro apetito,
con tal de que os mataran la gazuza,
no respondiérais de la patria al grito
aunque en Madrid entrara el moro Muza.
Pero el turrón perder siendo potentes!!!
pero dejar por siempre la pitanza…!!!
a la vagancia acostumbrar los dientes!!!
a sus delicias renunciar la panza…!!!
¡Imposible que el chasco se aguantara!
Eso sería atroz y hasta terrible.
No puede ser, porque… la cosa es clara,
porque no puede ser, si es imposible!
En efecto, entregarse no era justo;
forjaron, en efecto, su proyecto;
y en efecto la presa de su gusto
a salvar se prestaron, con efecto.
Allí ya no hubo jefe ni vasallo
para inmolar al liberal caudillo.
Uno propuso un plan con voz de gallo
y otro lo defendió con voz de grillo.
Pónese a votación, nadie se atranca,
que están unidos, como yerno y suegra,
cada cual entregó su bola blanca,
uno echó solamente bola negra.
Y este, que se preciaba de hombre recto,
era el autor, un pobre miserable,
que pensó más despacio en su proyecto
y lo encontró, sin duda, detestable.
Pero, en fin, se aprobó lo que él dispuso
y aun le dieron las gracias con lisonja:
entre buenos amigos lo propuso
para andar con escrúpulos de monja!…
El presidente, a quien el hambre acecha,
levantó la sesión, que es su derecho.
No me acuerdo a qué hora ni en qué fecha,
que esto no es esencial, vamos al hecho.
–––
El hecho es que la impericia,
de los esbirros, notoria,
no fue a su causa propicia,
pues pronto llegó a noticia
del Duque de la Victoria.
Supo el general la maña
con que, dóciles cabestros,
iban a probar su saña
los enemigos siniestros
de la libertad de España.
Supo que en causar suspiros
cifran su dicha y su gloria
los miserables vampiros,
que hacen blanco de sus tiros
al Duque de la Victoria.
Supo que el pueblo en exceso
detestaba a sus rivales
y no temblaba por eso
en exponerse a un suceso
de consecuencias fatales.
Que el pueblo sabe querer
y tiene buena memoria,
y dará si es menester
su vida por defender
al Duque de la Victoria.
En riesgo tan inminente,
aunque sin temor alguno
por sí, calculó prudente
lo que era más oportuno,
es decir, más conveniente.
Que aunque él no sabe temblar,
como lo prueba su historia,
ver no quiere atropellar
al pueblo por un azar
el Duque de la Victoria.
Y burlando la intención
de tanto servil retoño,
ara impedir la traición
marchóse a ver la función…
al teatro de Logroño.
Con lo cual los mostaganes
que andar pueden a una noria,
vieron tras de mil afanes
echar por tierra sus planes
el Duque de la Victoria.
Así el bando moderado
terminando su querella,
pudo decir sosegado:
¡gran victoria hemos ganado!
tal general hubo en ella.
Dábanse por las paredes,
que fue su paz transitoria;
y su fortuna ilusoria
de pescar entre sus redes
al Duque de la Victoria.
–––
Empezóse a decir por la mañana
que iba al Circo Espartero, y de alegría
reventaba la chusma cortesana
viendo cercano el golpe que se urdía.
Como frailes al toque de campana
juntóse a una señal la policía,
sacando cada cual uñas de gato
al verse en torno de su jefe el chato.
¿Habéis visto un concurso de camellos?
Imaginadlo bien, que es oportuno
para ver los que en torpes atropellos
trabajar ofrecieron de consuno.
Bien retratar quisiera a todos ellos
sus gestos dibujando uno por uno;
pero me arredra un poco esta tramoya,
digna por cierto del pincel de Goya.
Era el jefe una triste criatura
de buena longitud, pero tan flaca,
que a no ser algo grande, en la estatura,
creyérale cualquiera una espinaca:
las patillas en forma de herradura;
las piernas cada cual como una estaca;
boca que calza un pan con desahogo,
pero tiene nariz de perro dogo.
Es el segundo un mozo muy ladino,
grueso y rubio, que inspira antipatía;
con más barbas que un padre capuchino
y una sal de ¡Jezúz! ¡Virgen María!
De pistolas y sables el indino
lleva siempre consigo una armería;
porque anda a la canalla persiguiendo
y, en fin… porque es un hombre mu tremendo.
Mozos son los demás de pocos bríos,
cada cual el peor de cada casa.
Una tribu parece de judíos,
que donde pone el pie todo lo arrasa:
y en fin, calcule bien, lectores míos,
vuestra penetración, que no es escasa,
cuál será el pelotón de mequetrefes
para servir con semejantes jefes.
Avezado a la suerte del amurco
el jefe se abrazó con cada bicho:
aquel largo pendón, cara de turco
en cuyo cementerio muestra el nicho
porque en vez de nariz ostenta un surco.
Este alzando la voz, según me han dicho,
dijo cosas muy nuevas en el orbe,
a guisa del que a un tiempo sopla y sorbe.
«Camaradas, gritó, del enemigo
conocéis como yo las intenciones;
cuento con vuestros brazos y me obligo
a que nunca levante sus pendones:
si queréis la opresión, venid conmigo
a matar en el Circo flamasones.
Perezca para siempre esa calaña
que quiere libertad para la España.
Hoy va Espartero al Circo, es consiguiente
que el pueblo para darnos pesadumbre
mostrar pretenda su entusiasmo ardiente
con los vivas y aplausos de costumbre.
Pronto será una hoguera el continente
si apagar no sabemos esa lumbre,
y esa hoguera por cierto es muy temible
porque somos materia combustible.»
Esto diciendo el chato viperino
repartió a cada cual una luneta,
un par de magras, un porrón de vino,
una libra de pan, y una peseta.
Entregó a cada cual en el camino
un sable, un arcabuz y una escopeta;
un inmenso pertrecho de metralla,
y partieron al campo de batalla.
Era el plan como sigue: en el instante
de llegar Espartero, desde luego
mostrando la alegría en el semblante
el pueblo todo de la patria al ruego,
saludaría al general triunfante.
Dábase a la sazón la voz de ¡fuego!
y caían a un tiempo espectadores,
niños, señoras, músicos y actores.
Grande la entrada fue, no se trabuque,
grande fue el peloton… de policía;
bufaban todos esperando al Duque
para mostrar su arrojo y valentía:
de su esperanza naufragaba el buque
porque el hombre esperado no venía,
y el proyecto sangriento fracasaba
porque el hombre esperado no llegaba.
La función entre tanto iba siguiendo
y el pueblo ni aplaudía ni silbaba:
en aquel espectáculo tremendo
solo el silencio del dolor reinaba.
Los esbirros se estaban deshaciendo
porque el hombre esperado no llegaba,
y el pueblo rebosaba en alegría
porque el hombre esperado no venía.
Llegó el fin, las torcidas se apagaron;
cada cual desfiló por su sendero:
los músicos y actores se marcharon
y en un acto tan crítico y severo
los esbirros el campo abandonaron
porque en vano esperaban a Espartero,
que sabiendo sus tramas infelices,
les dejó con un palmo de narices.
La intriga que el invierno preparaba
debió dejarse ya para el otoño,
que el hombre que en el Circo se esperaba
iba andando camino de Logroño.
¿Cómo la policía lo ignoraba?
¿Cómo es tan torpe el pelotón bisoño?
Porque tener no puede buen olfato
un jefe sin nariz, un hombre chato.