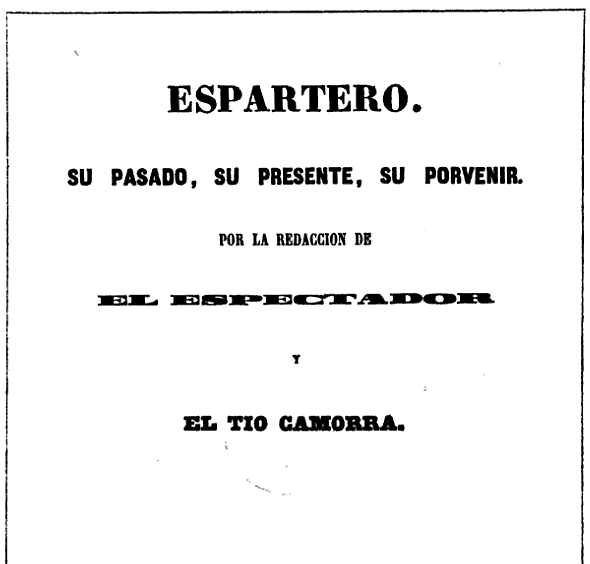III
La vuelta del proscripto
Lleno todavía de las gratas emociones que había producido en él la lisonjera recepción que le había dispensado la reina de Inglaterra, salió el Duque de Southampton el día 30, en un vapor de la compañía de Heredia, en Málaga. A poco de haber dejado el puerto sobrevino un ligero temporal que retardó su viaje algún tanto. A pesar de esto, el 4 de enero a las tres y media de la tarde, desembarcó en San Sebastián.
Los hombres vulgares no comprenden a veces el amor que inspira la patria: el reducido círculo de la familia, el valladar del cercado dentro del cual llevan una vida salvaje, les basta a ellos para sus pesares o para sus alegrías; pero conforme se va saliendo de la esfera mezquina del individuo que se aísla en sus propios intereses, se va entrando en un campo más vasto de comunidad y vida. El hombre entonces no necesita solo para gozar que los bienes vengan a refluir parcial y aisladamente sobre su corazón: allí quedarían como aguas estancadas si la expansión del alma en sociedad no las hiciese refluir a otras tierras que fecundan. Así se forman mil lazos invisibles que nos retienen poderosamente a la tierra en que vivimos. Nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras costumbres y hasta nuestros caprichos, todo se subordina a la ley general que nadie sabe quién impone, pero que todos aceptan. Arrancarnos, pues, de este centro a que nos llaman todas las inclinaciones de nuestra vida, es lo mismo que sacar a los habitantes del mediodía de los templados aires de su zona, para trasladarlos a las regiones polares donde el frío helaría su sangre.
La patria no es, pues, solo el terruño en que vivimos, es la sociedad, es la nación con cuyas esperanzas y temores nos hemos ido formando. Cuanto mayor es el círculo que abraza el individuo en su trato social, mayor es también el apego que siente a la sociedad en que vive. Así pues, cuando los hombres han llegado como Espartero a verse colocados por el amor del pueblo en uno de esos puestos elevados desde los cuales se abraza a la vez con una mirada la vida de una gran nación, si la vanidad no ha cegado las fuentes de sus simpatías, cosa frecuente entre los hombres flacos de espíritu y de voluntad, la vida individual resulta no tanto de la acción propia como de la acción combinada que ejerce en nosotros el movimiento en general de la sociedad que nos rodea. Los mil ojos del alma están abiertos a la vez para ver y compadecer los pesares de los que sufren o para cantar y glorificar las alegrías de los que ríen. La sociedad entonces más que la patria es la familia: en cada hombre que encontramos en ella, vemos un hermano que sufre o un hijo que goza.
Napoleón en Santa Elena no pensaba tanto en la gloria y en la grandeza que había perdido, como en aquel pueblo francés de que la tiranía le rechazaba. «Yo deseo descansar, decía en su testamento, como la esperanza más lisonjera, que le quedaba al morir, en medio de ese pueblo francés que tanto he amado.» Así Espartero también: cuanto había perdido en su caída del elevado puesto a que el voto nacional le encumbró, era nada comparado a la agonía que le hacía sufrir el apartamiento de una patria a cuya felicidad desde sus primeros años se había consagrado. Por eso también Espartero en los primeros momentos de desahogo que le dejó el entusiasmo y el amor general que por todas partes produjo a su llegada al suelo patrio, no hacía más que repetir en el seno de sus amigos las palabras siguientes, que encierran todo un mundo de amor y de reconocimiento. «Mientras he estado en la emigración, decía el ilustre proscripto, mi mayor, mi único sentimiento ha sido vivir lejos del pueblo español: ahora que me hallo en su seno, me sería ya indiferente morir.» Ya lo hemos dicho en otra parte: si hay algún héroe popular en la historia, ese héroe es Espartero. Así como otros se han propuesto por término y fin de sus acciones el engrandecimiento personal, el logro de riquezas, de laureles o de vanidades; así Espartero no ha pensado ni ha vivido nunca más que para consagrarse a la gloria y defensa del pueblo en cuyo seno ha nacido. El amor al pueblo: he aquí la pasión de su vida. Con esta clave de su corazón en la mano se pueden explicar todos los actos de su larga carrera: sus mismos contratiempos los debe a esa pasión que sobre todas domina su alma. Si él se hubiera consagrado más a la adulación de los grandes; si hubiera sido algo más flexible en lo de dar ancho cauce a la realización de los deseos e influencia de naciones extrañas que querían meter mano en los negocios de la nuestra; si en vez de consagrarse al bien y felicidad del pueblo, de ese pueblo pobre, pero honrado, que nada le puede dar sino amor y gratitud, hubiera tratado de adular las pasiones de los ricos; si cuando combatido ya hubiera querido mostrarse airado y fuerte y herir a diestro y siniestro sobre las cabezas de todos los que por la seducción o por el error andaban por el camino de la rebelión y de la intriga; si entonces, decimos, hubiera querido anegar en sangre los primeros asomos de descontento y alevosía, fácil, muy fácil le hubiera sido mantenerse en su puesto hasta que por la Constitución hubiera sido llamado a resignarlo en las manos supremas. Pero para obrar así Espartero necesitaba recurrir a la violencia y al estrago, necesitaba no ver los padecimientos del pueblo, que es el que al fin y al cabo sufre más en los vaivenes y en las conmociones políticas. Por esto pues, sacrificó el amor propio y la vanidad de su persona, a los pies de ese ídolo, santo y legítimo, que ha reclamado siempre las mejores aspiraciones de su corazón.
Más diremos aún. Los enemigos del general Espartero han querido significar su pequeñez de alma y de genio, por medio de la conducta que ha observado en su marcha hasta Madrid. «Con su popularidad y prestigio, han dicho, debía haber intentado otros Cien días.» Algo más apegados deben estar a las vanidades del amor propio los que tal dicen de ese mismo Espartero que tratan de deprimir. Si Espartero no hubiera mirado más que a su gloria, tal vez le era fácil, muy fácil, haber intentado con éxito otro movimiento parecido al del héroe francés. La agitación y entusiasmo que su presencia y su nombre han producido de uno a otro extremo de la península, dicen demasiado lo que él puede esperarse del pueblo español, el día en que, enarbolando la bandera de la libertad le diga: aquí está el peligro. Pero preciso es conocerlo: Espartero sabe demasiado lo terribles que son los arranques revolucionarios, para ser él el que vaya a desatar el comprimido enojo. La sangre que se derramase por sobre la haz del pueblo español, emponzoñaría para él todos los laureles que pudieran alcanzarse en una tan heroica jornada. El no podía ser por lo tanto tan osado como Napoleón en sus cien días, porque estimaba en algo mas que aquel la sangre y la paz de los pueblos. No podía querer como el héroe francés jugar en un golpe de azar la vida de un millón de ciudadanos.
Además, no es menos gloriosa, aunque no haya sido acompañada de igual estrépito que aquella, la carrera que Espartero ha seguido en su vuelta a España. Apenas tomó tierra en el puerto de San Sebastián, cuando se vio rodeado de un gentío inmenso que desde muy temprano se había colocado en todas las alturas inmediatas, para poder desde allí contemplar más a su sabor al héroe que la reacción había echado de entre nosotros. No eran solo los de la ciudad los que llenaban la concha del muelle y las alturas del castillo de la Mota: la gente de todos los pueblos vecinos había corrido a San Sebastián como a celebrar una gran fiesta.
Las demostraciones populares de que a su aparición fue objeto, son muy difíciles de pintar. De todos lados se veía un movimiento continuado de pañuelos y sombreros con que, a falta de otros medios mas explícitos, saludaba aquel inmenso gentío al pacificador de España. Una aclamación general de alegría y entusiasmo, partió a la vez de toda la extensión que ocupaba la muchedumbre al ver de nuevo entre ella al hombre que más ha hecho por la libertad y por la paz del país.
Las olas de aquel gentío inmenso se pusieron en movimiento apenas el Duque tomó el camino de la ciudad para ir a aposentarse en la casa del señor Lasala, donde permaneció hasta su reciente partida. Durante todo el tránsito siguiole ansiosa aquella muchedumbre con las lágrimas de alegría en los ojos, que nunca se cansaban de mirar al héroe.
A pesar de lo expuesto y comprometido que era dar muestras muy señaladas del aprecio y entusiasmo que el Duque pudiera inspirar, los habitantes de San Sebastián no escasearon medio ninguno de demostrar al Duque lo simpática que les ha sido siempre su causa y su persona, así en los tiempos de prosperidad como en los de adversa fortuna. La casa en que habitó el Duque, estuvo atestada durante toda la tarde de gentes que se disputaban la honra de saludar y abrazar al ilustre proscripto. Allí no hubo distinciones entre clases y personas, edades ni sexos: todos conocían que aquel era un ídolo nacional cuya gloria y cuyas hazañas ilustres engrandecían a todos.
El empeño que el Duque manifestó de partir aquella misma noche para continuar su viaje a la corte, empeño que no nacía más que del cuidado que el Duque ponía en que no se propagase la noticia de su vuelta, tratando de evitar las ovaciones que él, conociendo el carácter agradecido del pueblo español, se esperaba en su tránsito, con riesgo y peligro de los pueblos a quienes hace tiempo que no parece que se trata mas que de empeñarlos en querellas de muerte, impidió que los habitantes de San Sebastián pudieran dar al ilustre caudillo más rendidas y ostensibles muestras del entusiasmo que les inspiraba. A pesar de esto y de la precipitación con que tuvo que hacerse, se dispuso para aquella noche una serenata, que realmente se verificó, a la cual acudió el mismo gentío que se había visto por la tarde cuando su desembarque.
Como había anunciado, partió el Duque de San Sebastián a las doce de la noche del mismo día 4 en que había verificado su entrada. Durante su travesía hasta Vitoria pudo guardar el incógnito que rigurosamente se había impuesto. La precipitación con que caminaba le impidió detenerse un momento en Vergara, cuyos sitios le traían a la memoria bien emponzoñados recuerdos. ¡Cuatro años había tardado un gobierno ingrato en reconocer que el general ilustre que inmortalizó a Vergara, dando la paz al pueblo, la seguridad al trono, a la patria la libertad, era uno de esos hombres que pertenecen a la gloria de las naciones y cuya reputación no se ataca sin que recaiga sobre los que tal osan hacer, la afrenta que nunca perdonará la historia en Cartago cuando abandonó a Aníbal, porque después de las victorias de Trasimeno y Canas, se había eclipsado su astro en el lance desastroso de Zama. Pero la comparación no es exacta. Espartero no ha sido vencido nunca en ningún campo de batalla: el poder que le derrocó tuvo que irse formando en los salones palaciegos hasta que, bastante fuerte ya, le pudo herir a traición.
Hemos dicho que Espartero viajó de incógnito hasta Vitoria. Al llegará a este punto, en donde entró a la una y media de la tarde, fue cuando se dio a conocer, pero solo de algunas personas. Esperando que sucediese lo mismo que en San Sebastián, dispuso que algunos sujetos influyentes tomasen a su cargo detener a la muchedumbre que indudablemente trataría de agolparse en rededor de la casa de Postas, que fue en la que primeramente tomó descanso. Lo que se había previsto sucedió en efecto, siendo el señor Gurrea el que tuvo que intervenir para que las gentes que avanzaban por la ronda diesen crédito a las supuestas amonestaciones del Duque.
Entre las personas que fueron a cumplimentarle, notáronse el general Urbistondo y algunos otros oficiales de graduación. Además pasó a saludarle una comisión del pueblo de Logroño, que fue recibida por el Duque con la efusión que inspira a corazones simpáticos, la presencia de las personas que han respirado y vivido en los mismos lugares en que más raíces echa siempre el corazón, en aquellos donde tenemos nuestros recuerdos y nuestras tradiciones de familia, y donde aun están levantados los mismos horizontes que contemplamos al entreabrir nuestros ojos por primera vez.
Pero aun le quedaba otra escena más tierna que presenciar. La misma familia de la esposa del Duque, vino a decir y recordar a este las tristezas y dolores que les había causado su ausencia y las alegrías que volvían a recobrar al verle de nuevo de vuelta al suelo patrio.
Poco nos resta ya que decir del camino que desde Vitoria tuvo que hacer el Duque hasta llegar a Madrid. El mismo coche que había sacado de San Sebastián, pudo traerle de incógnito hasta la corte. Solo en Bribiesca se apercibió la muchedumbre de que la comitiva que pasaba era la del Duque. Apenas se supo esto cuando, sin tener en cuenta ningún temor ni consideración, se agolpó la gente alrededor del carruaje que le conducía, dando en vivas y aclamaciones, señaladas muestras del entusiasmo que su presencia inspiraba. Desde aquel punto en adelante ya nadie le conoció.
La entrada en Madrid, que como todos saben fue preparada de modo que no se verificase de día, para evitar el natural tumulto, tuvo lugar a las cuatro de la madrugada del día 8.
Como hemos de consagrar un capítulo aparte a la corta permanencia del Duque en la corte de España, no podemos extendernos aquí en pintar la indecible conmoción y entusiasmo que su venida produjo en el pueblo de Madrid. Todos hemos visto las puertas de la humilde casa que habitaba, invadidas por una muchedumbre inmensa a quien no arredraban los alardes de fuerza que las autoridades tuvieron a bien desplegar. La calle de la Montera se veía cercada por todos lados de piquetes de caballería e infantería que velaban allí como si fuese una población en tumulto, sin que esto contuviese a nadie de su propósito de ir a abrazar y bendecir al Duque. Los más humildes, los menos osados, se con tentaban con mantenerse en suspenso mirando los balcones de la habitación del Duque, como si mil efluvios misteriosos vinieran de lo alto a poner en contacto el corazón de los que esperaban, con el del ilustre personaje que inspiraba tan apasionado culto.
El primer cuidado del Duque apenas llegado a la capital, fue tratar de ir a besar la mano a la Reina, como súbdito leal que siempre ha sido. Al efecto pasó uno de sus secretarios al señor presidente de ministros haciéndole presente su deseo. El señor Narváez le contestó a poco, diciéndole que aquella misma tarde a las seis (era el día 8) le daría audiencia S. M. En cuanto a lo que el Duque de la Victoria había hecho presente de que la audiencia podría tener lugar delante de cualquiera de los señores ministros para evitar desconfianzas, el de Valencia le contestó galante, diciéndole, que la Reina le recibiría sola. Así fue en efecto.
Llegado que hubo a palacio se encontró en las antecámaras un grupo de alabarderos, los cuales, fieles a los recuerdos que en aquella morada había dejado tan ilustre personaje, se pusieron todos como en orden de formación, pintándose en sus semblantes la mayor conmoción y ansiedad. El Duque conociendo esto los abrazó con la mayor efusión, pasando en seguida a los aposentos reales. Allí fue recibido por la Reina con la más cariñosa bondad, permaneciendo en compañía de la augusta persona por espacio de un largo cuarto de hora. Al irse le manifestó la Reina los deseos que tenía de que reiterara sus visitas, a lo cual el Duque la contestó, que no viese en él un cortesano, sino uno de sus súbditos mas dispuestos a sacrificarse por ella en todo peligro. «Llámeme V. M., la dijo, cuando necesite un brazo que la defienda, o un corazón que la ame.»
¡A pesar de todo esto, pocos días después la Reina dio en palacio un baile al que asistió la corte y las cámaras, y otra multitud de personas, y al cual no fue invitado ese mismo Duque que tan sentidos ofrecimientos había hecho con su corazón de soldado!
En los veintisiete días que permaneció el Duque en Madrid, fueron numerosísimas las diputaciones que en representación de corporaciones respetables, se llegaron a cumplimentarle por su venida. La Sociedad Económica Matritense, el Instituto Español, la Sociedad del Porvenir, la del 18 Junio, la filantrópica fe Milicianos veteranos, el cuerpo se sanidad militar, &c. &c., tuvieron la honra de ser acogidas por el ilustre proscripto, con las más marcadas muestras de particular deferencia. A par de estas corporaciones fueron a cumplimentar al Duque las primeras autoridades militares y civiles y la oficialidad de la guarnición. El tiempo era corto para la multitud de personas de todos rangos que esperaban poder entrar en la habitación del Duque.
Pero el movimiento que la venida del Duque había producido, no se limitaba a Madrid. A pocos días de su llegada a la corte empezaron a recibirse felicitaciones a cuyo pié figuraban millares de firmas de todos los progresistas del reino. No hubo ciudad ni pueblo que no enviase sus comisiones a rendir al Duque el justo tributo de una admiración y un respeto que nadie como él ha sabido inspirar. Los liberales de Barcelona, aquellos tal vez que en un momento de vértigo fueron los primeros en desconfiar de las intenciones del Duque cuando su regencia, abultadas y desfiguradas horriblemente por una prensa que nunca como entonces hemos visto desbordada, quisieron también manifestar al general Espartero lo sinceramente que sienten los motivos anteriores de disidencia que un momento les hizo aparecer como apartados de su amor. «Si el error de un momento, decían los exponentes, que eran en número de más de seis mil, pudo presentar a los leales barceloneses enemistados con V. E., la expiación de tres meses de inauditos esfuerzos para reparar el daño causado por la impremeditación, no podían menos de restituirnos el aprecio de V. E., y de todo buen español.
«Pero separemos la vista de una página tan denigrante de nuestra historia contemporánea, para fijarla solo en la que recordará el claro día en que la patria recobró en V. E. a su hijo predilecto.»
Sí, tienen razón los heroicos barceloneses. Separemos la vista de los males pasados para no pensar mas que en las alegrías presentes. Ante el ilustre Duque de la Victoria, lazo y centro común del partido, desaparecen todos los mezquinos escrúpulos que la división anterior ha podido dejar en el ánimo de algunos. El general Espartero no guarda memoria mas que de los servicios que se le han prestado: su corazón sabe comprender demasiado que hay momentos en que la inteligencia nos engaña a despecho de nuestra voluntad; en que hacemos lo que no deseamos, como arrastrados por el impulso que las cosas imprimen a nuestra individualidad. ¡Cuántas veces la fuerza de una situación cualquiera nos empeña a dar un paso impremeditado que no entra en nuestro carácter ni en nuestra intención! Así en la época del 43: una palabra, un hecho empeñado, arrastró como una cadena invisible de compromiso en compromiso, a los que cuando volvieron la vista atrás se estremecieron del camino que habían andado. En pocos días habían consumado toda una contra-revolución.
Pero repitámoslo de nuevo. Ni el Duque ni nadie recuerda aquellos tiempos de extravío mas que como una severa lección que los acontecimientos nos han dado. Hemos visto que unidos somos fuertes como la revolución cuya causa representamos; pero que una vez entrada en nuestras filas la división, perdemos en un momento las conquistas de muchos años. Tenemos delante de nosotros un enemigo que, ya que no puede de frente, nos ataca con ventaja apenas encuentra uno de nuestros flancos abiertos a la intriga. Mas que por nosotros por la causa cuya bandera levantamos, tenemos un alto deber de conciencia de olvidarnos de que somos hombres para recordar que somos escogidos. Detrás de nosotros hay un pueblo inmenso que recibe los mismos golpes y las mismas caídas que nosotros: es pues muy grande la responsabilidad moral de nuestras acciones. Los partidos políticos que ejercen una misión popular son los depositarios, no de la fe y confianza individual, sino los encargados de guardar la fe y la confianza públicas. Por ellos marchan o se paran las naciones. El partido progresista español estará, pues, unido, porque es demasiado inteligente para desconocer todas estas razones, aparte de los lazos de fraternidad política que le ligan con fuerza como a una gran familia.
Bien se ha visto la armonía y acuerdo del partido en lo general que ha sido el entusiasmo que el nombre de Espartero ha llevado a los pechos. En todas partes han sido iguales las manifestaciones públicas. Las exposiciones que ha recibido el Duque han venido firmadas por progresistas; pero no por estos o por los otros, sino por todos los que son dignos de llevar este nombre. Espartero, lo repetimos, es el punto culminante que domina al partido para hacerse intérprete a la vez de las comunes aspiraciones y sentimientos.
Bien han conocido los moderados la importancia del hecho que se estaba consumando a su vista. La reorganización del partido les ha infundido pavor porque conocen su fuerza. Por eso han levantado el grito haciendo eco de sus rabias y de sus odios a la prensa de su color político, que, no diremos si para su gloria o para su afrenta, ha desempeñado a las mil maravillas su papel. Aun están algunos de sus órganos echando las babas de su hidrofobia política sobre ese hombre cuya reputación está demasiado alta para que puedan mancharle con ellas.
Hemos dicho que fue infinito el número de visitas que recibió el Duque en los días de su residencia en Madrid, y que personas de todas clases, condiciones, y sexos iban a echarse a los brazos de un hombre que el desamparo en que durante cuatro años hemos vivido, nos hace mirar como padre común. Hemos hablado también de las muchas corporaciones científicas y literarias que habían ido a rendir el tributo de su admiración y respeto al ilustre proscripto. También nos hemos ocupado del sinnúmero de felicitaciones que, suscritas por millares de firmas, venían a poner en sus manos comisiones de personas respetabilísimas encargadas al efecto. Ahora para completar el cuadro imperfecto, diremos mejor, el croquis ligero que hemos bosquejado, solo nos resta hablar de las ovaciones populares de que fue objeto en las representaciones teatrales que se dieron en su obsequio. La primera a que asistió el Duque, fue la del Instituto Español. Allí la numerosa y escogida concurrencia que llena siempre el gracioso teatro de la sociedad, obsequió al ilustre Duque con las mas señaladas pruebas de deferencia. La sección de literatura improvisó algunas composiciones en loor del Duque, que por la excelencia del asunto mas bien que por su desempeño literario, aunque este fue cuanto buenamente puede exigirse de una improvisación, fueron recibidas con estrepitosos aplausos. Una de ellas hasta pidió la sociedad que se repitiese. Durante toda la función el público permaneció descubierto.
Las mismas escenas se reprodujeron en los teatros del Príncipe y de la Cruz, donde también sus directores dieron una función en obsequio del Duque. De la infernal tramoya del Circo hablaremos en el siguiente capítulo.
Conociendo el Duque el empeño que había de comprometer a él y al pueblo que tanto le ama, determinó abandonar la Corte, para pasar a Logroño. Al efecto fue a despedirse de la Reina el día 3, saliendo de Madrid, de incógnito también y a hora desusada, el 4 de febrero a las 12 de la noche.
El 6 a las seis de la tarde entró el Duque en Logroño, donde fue recibido con el mismo o mayor entusiasmo que en el resto de España.